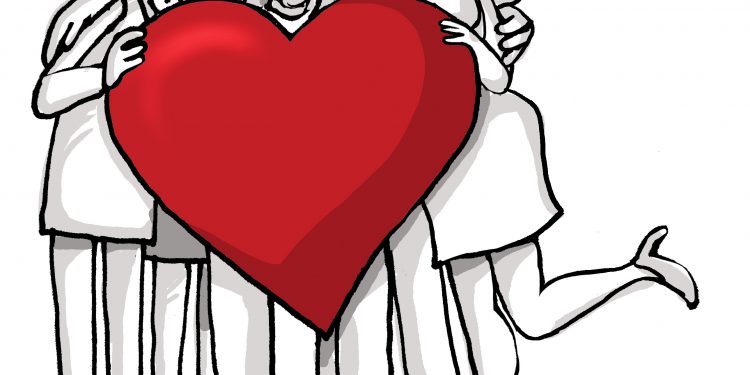La primera vez que su corazón se detuvo coincidió, también, con la primera vez que me enfrenté al miedo…
Mi papá tiene sesenta y cinco años y millones de historias entre sus canas. Es el menor de nueve hermanos, y a diferencia de todos, abraza el sabor amargo de no conocer a su madre, quien dos años después de darlo a luz apagó, desafortunadamente, la suya.
Dice que la vida lo premió con lo más valioso del mundo: sus hijos. O lo que es lo mismo mis tres hermanos y yo: una teniente coronel, una económica, un profesor y un pichón de periodista, como últimamente me ha nombrado.
Mis dos hermanas son fruto de su primer matrimonio, de quince años. Cuando todos nos reunimos en casa, disfrutan recordar su infancia, a pesar de tener la ausencia de papi, por 26 meses, cuando estuvo en Angola. ¡Porque mi viejo, con 25 años de edad, se encaprichó en escribir la historia desde otras regiones del mundo!
Luego llegó mi mamá, y con ella dos nuevos motivos para ser feliz. Mis padres no están casados legalmente; pero basta con verlos sentados en el portal, al regresar del trabajo, para entender que al amor no le hacen falta testigos ni firmas.
Papi hace cuatro años tiene el corazón dilatado. Yo diría que desde siempre. Para los médicos y la ciencia es una insuficiencia cardíaca muy avanzada; pero es normal que un hombre tan valiente tenga un corazón tan grande.
La familia, con el tiempo, ha ido creciendo. Ahora, somos más quienes malcrían y velan por la salud del viejo. Del hombre que, de tanto amar, se le ha hecho más grande el corazón.